Y DESPUÉS MIRÁBAMOS LA VENTANA DESDE LA MADRIGUERA, UN POCO ADORMECIDOS POR ESOS OLORES
¿Es que es así como el detergente el amor, y el entusiasmo como la espuma, muy pero muy blanco? ¿Así como la hoja de ese día de la historia de los dos?
Decía yo que ya no estaba tan entusiasmada comparando esa jornada con quien sabe que días escritos en cartas, cayendo de un tobogán que corre tan largo atravesando continentes. Vos dijiste se nos acabó el romance, era alguna hora de la tarde, recién nos despertábamos, el cielo estaba como la puerta de la heladera plano y metálico. Entonces vos apretaste mi cuello con tus dos manos, los pulgares presionando los incompletos anillos de mi laringe. El dolor físico hacía nacer en mí un odio repentino. Sorprendida por esa novedosa sensación, apabullada por esa pureza y oprimida casi por la fantasía de la muerte (la específica muerte de todo mi aire vaciándome por la acción de tus manos), faltándome alternativas como hablar y decirte que basta, te golpeé la cara. Me soltaste. Puse mis manos sobre mí misma, el cuello agradecía el contacto suave y redondo de mis manos, así tan parecidas a las de mi madre. Te di la espalda, el cuerpo desnudo y convulso. Me hablaste, dijiste la forma abreviada de mi nombre, ¿pedías perdón? Preguntaste de dónde provenía, la sangre que manchaba la funda de la almohada. De tu nariz caía pesada gota de sangre, lenta y espesa como embriagada por el propio conocimiento de su peso. Entonces fue ahí que me puse tan triste y lloré cubriéndome el rostro con las manos para que no se escapen los salados olores del llanto. Lloré ruidosamente, pues algunos de los ruidos conseguían si filtrarse entre los dedos apretados.
Lo más injusto de tu caprichosa violencia había sido eso, conseguir con mis manos procurarte un daño.
Estas manos tan chiquitas que te gustan, siempre tan dispuestas para tu placer.
¿Es que es así como el detergente el amor, y el entusiasmo como la espuma, muy pero muy blanco? ¿Así como la hoja de ese día de la historia de los dos?
Decía yo que ya no estaba tan entusiasmada comparando esa jornada con quien sabe que días escritos en cartas, cayendo de un tobogán que corre tan largo atravesando continentes. Vos dijiste se nos acabó el romance, era alguna hora de la tarde, recién nos despertábamos, el cielo estaba como la puerta de la heladera plano y metálico. Entonces vos apretaste mi cuello con tus dos manos, los pulgares presionando los incompletos anillos de mi laringe. El dolor físico hacía nacer en mí un odio repentino. Sorprendida por esa novedosa sensación, apabullada por esa pureza y oprimida casi por la fantasía de la muerte (la específica muerte de todo mi aire vaciándome por la acción de tus manos), faltándome alternativas como hablar y decirte que basta, te golpeé la cara. Me soltaste. Puse mis manos sobre mí misma, el cuello agradecía el contacto suave y redondo de mis manos, así tan parecidas a las de mi madre. Te di la espalda, el cuerpo desnudo y convulso. Me hablaste, dijiste la forma abreviada de mi nombre, ¿pedías perdón? Preguntaste de dónde provenía, la sangre que manchaba la funda de la almohada. De tu nariz caía pesada gota de sangre, lenta y espesa como embriagada por el propio conocimiento de su peso. Entonces fue ahí que me puse tan triste y lloré cubriéndome el rostro con las manos para que no se escapen los salados olores del llanto. Lloré ruidosamente, pues algunos de los ruidos conseguían si filtrarse entre los dedos apretados.
Lo más injusto de tu caprichosa violencia había sido eso, conseguir con mis manos procurarte un daño.
Estas manos tan chiquitas que te gustan, siempre tan dispuestas para tu placer.
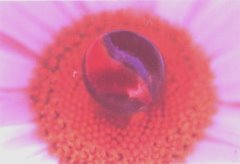


.jpg)



No hay comentarios:
Publicar un comentario